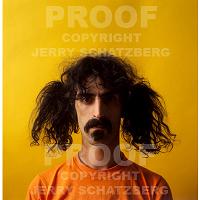(Relato anterior a los Instantes finales)
El pequeño Dios subió a la cima de la gran montaña y cuando llegó al borde del precipicio observó largamente todo cuanto su vista alcanzaba. El pequeño Dios sólo tenía un ojo con el que no veía demasiado, el otro lo tenía seco.
El pequeño Dios bostezó y dejó a la vista su roja encía, donde se podían apreciar purulentas llagas sangrantes y tres dientes podridos que hacían que su aspecto pareciera aún más repulsivo. Tenía la cabeza cubierta por una larga mata de algo que en otro tiempo había sido pelo, pero ahora sólo parecía un racimo de algas negras, babeantes, donde se destacaban calvas tan grandes como su único ojo.
El pequeño Dios tenía un muñón quemado en vez de mano derecha y cojeaba ligeramente. Iba totalmente desnudo, dejaba a la vista un negro hueco donde antes estaban los genitales y una prominente joroba que le obligaba a inclinarse ligeramente a un lado. Esto, junto con la cojera, le daba al andar una gracia majestuosa digna de un Dios, de un pequeño Dios.
Sólo había algo que Él no dominaba, era ese intenso dolor que le roía las tripas, como si fuesen un nido de voraces cucarachas, los únicos súbditos del pequeño Dios, y su alimento.
El pequeño Dios dormía en el centro del lago, para evitar ser devorado por los fértiles y hambrientos insectos, que no cubrían la tierra porque se devoraban unos a otros. Él se sentía satisfecho por esto. Como se decía a sí mismo: “Ellas tan solo imitan a su Dios”. La balsa en la que dormía estaba hecha de viejos trozos de madera que había recogido de una población cercana, tan muerta como la tierra.
El pequeño Dios, tras sonreír levemente, alzó su aguda voz para decir solemnemente:
“Escuchadme mis súbditos, escuchadme divinidades, escuchadme todos. No me siento contento con vuestro comportamiento, yo, el Dios de todo lo vivo y todo lo muerto. Yo soy el más grande Dios de esta fértil tierra que os da alimento para que podáis crecer y multiplicaros”.
“Yo soy el que os permite vivir con mi infinita generosidad y el que os ha creado, y yo, Dios de vuestros antepasados, he decidido que mi obra ya está hecha y me siento benevolente ante vuestros continuos pecados, por lo que no os aniquilaré de la faz del planeta, sino que os lo dejaré para que lo pobléis y creéis pueblos, naciones, y para que viváis en paz los unos con los otros”.
“Ahora es el momento en que debo partir y dejaros ser libres, siempre claro está, bajo mi mirada protectora. Y no temáis, os vigilaré y velaré por vosotros desde mi trono en el cielo. Levantad un templo en mi honor en este mismo lugar donde inicio mi ascensión”.
Dicho esto, el pequeño Dios extendió sus brazos, todo lo que sus malformaciones le permitían hacerlo, y con la mirada fija en el cielo gris saltó al vacío...
Las cucarachas, los ya únicos pobladores de la tierra, celebraron un día de acción de gracias al pequeño Dios por el festín que se dieron aquella mañana, y al atardecer, del cadáver sólo quedaron los huesos podridos y rotos, que con el paso del tiempo desaparecieron junto con la memoria del pequeño Dios.
Etiquetas: relatos